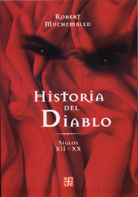|
Satán aparece en la escena europea a partir del siglo XII
bajo la doble forma del terrible soberano luciferino que
reina sobre el inmenso ejército demoníaco y de la
bestia inmunda inserta en las entrañas del pecador.
Tras el enigma de la caza de brujas de los siglos XVI y XVII,
Robert Muchembled estudia la época
de la Ilustración, la cual propicia la declinación
del diablo, tanto porque se acentúa un proceso de interiorización
del Mal como por la invención del género fantástico
en la literatura. Una aceleración vigorosa de estos movimientos
marca los siglos XIX y XX.
La parte final de Historia del diablo describe las sutiles
metamorfosis del demonio interior, compañero del sujeto
occidental cada vez más liberado del miedo a Satanás
pero tentado a desconfiar de sí mismo y de sus motivaciones.
El último capítulo retoma el imaginario diabólico
actual a través del exorcismo, la moda de lo sobrenatural,
el cine, los dibujos animados, la publicidad, los rumores urbanos,
y distingue la corriente irónica francesa de la visión
trágica y maléfica dominante en los Estados Unidos.
El autor nos explica desde el comienzo que este libro no es un
estudio filosófico sobre el problema del mal, sino una
investigación histórica acerca de un "fenómeno
colectivo muy real producido por los múltiples canales
culturales que irrigan a una sociedad". En el Occidente
cristiano la imagen del Diablo ha tomado formas diversas a través
del tiempo y, según Muchembled,
lo demoníaco, a veces en una extraña mezcla de horror
y placer, está aún muy presente en la sociedad contemporánea.
En el primer milenio de la era cristiana la figura del Demonio
no tiene la importancia que alcanzará en los finales de
la Edad Media y sobre todo en los comienzos de la Modernidad.
Se lo representa en una forma que parece más bien un duende
o como un ser deforme y ridículo en las gárgolas
de las iglesias. En las narraciones populares a menudo es burlado
por el hombre o bien derrotado por el pecador arrepentido que
invoca la intervención divina. Historias que se conservan
todavía en el norte argentino.
EL PRINCIPE DE ESTE MUNDO
"Satanás entra en escena, en los siglos XII-XV"
es el título de uno de los capítulos de este libro.
En él se muestra cómo la figura del Demonio va ganando
importancia en el entramado social de Occidente. Sus causas no
son sólo religiosas sino también de carácter
político y económico. En Europa triunfa el cristianismo
agustiniano, donde el Bien y el Mal, Dios y el Diablo luchan como
dos grandes potencias que se disputan el dominio del mundo. La
figura de Satán se agiganta: ya es el "Príncipe
de este mundo" y su nombre es "Legión".
Pero esta lucha cósmica se produce también en el
corazón del hombre, que toma conciencia de su lado oscuro
y se angustia al pensar en el castigo divino. El Aquelarre y el
Infierno son símbolos que comienzan a tomar fuerza en la
comunidad.
Paralelamente, el poder político y económico va
concentrándose en los incipientes Estados nacionales y
en las ciudades italianas. La tendencia a la unidad se intensifica
y no falta la nostalgia del Sacro Imperio. La obediencia debida
al Rey o al Príncipe no es muy diferente de la que debe
a Dios. En este ámbito, la mutación de la imagen
del Diablo no constituye un hecho aislado, sino que es un elemento
muy importante en el nuevo sistema unificador de la explicación
de la existencia humana. El temor creciente al Diablo y al Infierno
contribuye al control social.
Lucifer, "ángel caído, pero ángel al
fin", debía ser un espíritu incorpóreo;
sin embargo, se lo representa como una especie de macho
cabrío con rostro humano, lúbrico y horrendo, que
preside los Aquelarres, versión europea de las Salamancas
locales. También se cree que puede encarnarse
en un cuerpo humano, de ahí la necesidad de los exorcismos.
Pero el Diablo no sólo puede apoderarse de los cuerpos,
sino también de las almas, especialmente de las mujeres,
a las que se considera "seres imperfectos e inquietantes".
El Malleus Maleficarum, manual de los inquisidores, enumera
largamente las razones por las cuales las mujeres están
más del lado del Demonio que los hombres. Este
violento antifeminismo genera opiniones tan ridículas como
la de los médicos que afirman que los cuerpos masculinos
emiten un agradable perfume mientras que los de las mujeres despiden
mal olor.
En los siglos XVI y la primera mitad del XVII, la obsesión
demoníaca llega a su culminación. Las hogueras se
multiplican, el horror y la angustia conmueven las conciencias,
surge un nuevo género literario, las "Historias trágicas",
donde abundan los demonios, las brujas, los monstruos y los fantasmas.
El éxito de estas novelas fue enorme, a juzgar por el número
de ediciones y ejemplares que cita el autor. En el arte, las pinturas
de Bruegel, de Hyeronimus
Bosch y más tarde, de Goya,
son ejemplos de esa complacencia en el horror.
Descartes, nacido en el siglo XVII, muestra que hay otra manera
de pensar y tiene gran influencia sobre los filósofos posteriores.
Esto, unido al interés cada vez mayor por la ciencia, va
cambiando la mentalidad en los círculos del poder. En 1682,
Luis XIV firma un edicto para poner
fin a las persecuciones judiciales contra las brujas. Lo que no
implica que desaparecieran totalmente. Pero después de
los sobresaltos de la Reforma, la Contrarreforma, las Guerras
de Religión y la caza de brujas, los mismos cristianos
buscaron una piedad más tranquila, menos infiernos y un
Dios más piadoso.
Con el triunfo del racionalismo en el siglo XVIII, la imagen del
Diablo palidece, pero no desaparece del todo; especialmente, según
el autor, en los países protestantes del norte de Europa
y Estados Unidos. La noción del Demonio se fue internalizando:
ya no será un personaje externo sino el lado oscuro del
hombre, donde anidan las pesadillas de horror y violencia. El
libro concluye con una larga lista de películas norteamericanas
donde aparecen posesiones diabólicas, exorcismos, descenso
a los Infiernos, vampiros, monstruos, muertos vivientes y toda
clase de fantasmas (1).
LA FIGURA DEL MAL
La figura del Diablo -el Demonio, Satanás, el Maligno-
ha permitido saldar una tensión constitutiva entre dos
creencias fuertes del mundo occidental: el designio divino de
la salvación y la recurrente presencia del mal. Obsesionado
por la pureza, el hombre occidental comprueba una y otra vez que
es pecador por naturaleza; dominarse, sacrificarse, prodigarse:
tal su manera de probar, a Dios y a los hombres, que el demonio
ha sido controlado. Pero de la culpabilización, profunda
e irredimible, surge el impulso a la acción: ese formidable
resorte que subyace al vasto y milenario proceso de civilización
y expansión occidental. Tal la tesis que organiza esta
reconstrucción de una de las imágenes más
potentes, cambiantes y multiformes de la cultura occidental.
Según Muchembled, nuestra imagen familiar del Diablo se
consolida hacia el siglo XII, como parte del vasto proceso de
unificación cultural del mundo feudal. Un conjunto
heterogéneo de creencias populares se integra, en la concepción
cristiana, en la figura única del Demonio. Dante,
entre otros, ofreció una imagen convincente del reino de
Satanás, contrario a Dios pero subordinado a él.
Muchos otros, como El Bosco, hicieron
visible la presencia del Diablo, la bestia agazapada en el interior
de cada hombre. Quedaba así dibujado el escenario de la
culpa, y de la lucha para mantener alejado al Diablo. Las
brujas -una secta de seres humanos desnaturalizados, que han optado
por entregarse a Satán- articulan ambas nociones.
No se trata simplemente de la confrontación entre dos universos
culturales, uno religioso y otro secular. Por el contrario, este
"triunfo de Satanás" involucra al conjunto de
las elites educadas que, juntas, elaboran y difunden el conjunto
de imágenes e interpretaciones alrededor de las brujas,
el aquelarre y la posesión demoníaca. La Reforma
protestante y su secuela de guerras religiosas creó las
condiciones para que ese mito se transformara en un movimiento
potente. Los cien años largos que van de Lutero
a la paz de Westfalia tensaron en Europa las identidades religiosas
y llevaron, en uno y otro lado, a la introspección, el
examen de conciencia y el compromiso. Al igual que el mundo, el
alma individual era un campo de batalla, y ambos debían
ser purificados. Durante más de medio siglo las hogueras
ardieron entre protestantes y católicos.
En ese clima de persecución y culpa se consagraron
nuevas normas de vida relativas al sexo, el matrimonio, la mujer,
el cuerpo y la autoridad, que buscaban acotar el campo de acción
del omnipresente demonio. El triunfo de la Iglesia sobre
lo demoníaco sirvió para imponer la autoridad del
monarca absoluto -imagen terrena del Dios de los cielos- y también
la del padre, que reproducía la autoridad real en la familia.
Las elites utilizaron la persecución de la brujería
para extirpar del mundo popular creencias alternativas, no encuadradas
en la ortodoxia cristiana, y también para imponer los valores
que conducían a la conformidad, un tema que Muchembled
trató ya en su clásico estudio sobre la cultura
de elite y la popular en el siglo XVII.
Desde el siglo XVIII las tendencias cambian. Las
pasiones religiosas se aquietan, el mundo se "desencanta",
avanza la ciencia racional y las hogueras se apagan. Por
muchos caminos se busca la explicación del Mal en los repliegues
del alma, hasta que en el siglo XIX Freud
y el psicoanálisis ofrecen una respuesta alternativa. Por
su parte, escritores y artistas juegan con la idea del Demonio,
lo domestican y finalmente lo trivializan. Al fin del segundo
milenio, en un mundo huérfano de grandes creencias unificadoras,
el Diablo ocupa un lugar secundario, particularmente en culturas
como la francesa, donde la impronta racional se mantiene firme.
Sin embargo, muchos pueden anunciar hoy el retorno de
Satán, especialmente en los Estados Unidos. Allí,
el cine y los cómics juegan permanentemente con la imagen
demoníaca mientras proliferan las sectas satánicas,
capaces de reunir un par de millones de afiliados. Para
Muchembled, sigue vigente el "síndrome de las brujas
de Salem". En una sociedad fuertemente individualista y competitiva,
carente de iglesias organizadas que cumplan una función
mediadora entre el hombre y el mundo desconocido, en el siglo
XXI, como en el XVII, la culpa personal continúa torturando
a los individuos, impulsados a la acción por la exigencia
de dar su prueba.
Es fácil encontrar en la reconstrucción de Muchembled
a sus grandes referentes. Están Max
Weber y su tesis de la ética protestante y la responsabilidad
individual; Norbert Elias, que aporta
su mirada sobre el proceso civilizatorio de largo plazo, a la
que Muchembled agrega esta complementaria contracara demoníaca.
Un poco oculto pero omnipresente (como el Maligno), aparece Michael
Foucault con su idea de las múltiples formas de
ejercicio del poder. Pero el libro desborda permanentemente este
argumento, que quizá parezca lineal. Tenemos aquí
una compleja y matizada reconstrucción de un fragmento
sustancial del imaginario occidental, de sus prácticas
constitutivas y de los valores resultantes. Simultáneamente
se exploran varias historias concurrentes: las del Estado, el
cuerpo, la mujer, los sentidos -los olores son demoníacos,
mientras que las visiones remiten a Dios-, la enfermedad y, naturalmente,
las creencias. Con fuentes variadas -la literatura, el
arte, el cine, la televisión, los cómics-, de manera
a veces desordenada pero siempre sugerente, el autor sigue distintos
hilos y busca puntos de cruce y articulación a menudo sorprendentes.
A la vez, nunca pierde de vista su objetivo, cabalmente cumplido:
contribuir a la explicación del proceso histórico
del mundo occidental (2).
Fuentes:
Valentié, María Eugenia; "Historia del diablo",
en La Gaceta de Tucumán, 20/04/2003
Romero, Luis Alberto; "La figura del mal", en La Nación,
16/02/2003
ENLACE EXTERNO
Fondo
de Cultura Económica
|